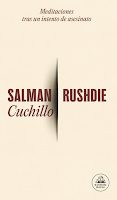La génesis de mi amistad con el viejo Tibe se pierde en la bruma del tiempo. No podría precisar el momento exacto en que nuestras vidas se cruzaron, pero su presencia ha sido constante, profunda y significativa. La noticia de su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, acompañada por el llamado a una cadena de oración —como él solía referirse al Todopoderoso— me estremeció. Las lágrimas, incontenibles, rodaron por mis mejillas como un recordatorio de que el tiempo es efímero y que la vida puede despedirse sin previo aviso.
La conmoción se intensificó cuando mi memoria evocó una entrevista con Marguerite Yourcenar. Al ser interrogada sobre el significado de la soledad, respondió con lucidez: “La soledad es cuando los amigos se van de este mundo para siempre.” Con el paso de los años, y especialmente al transitar la última etapa de la vida, uno comienza a notar que no fue el primero en partir, sino que otros ya lo han hecho. Es entonces cuando la soledad se instala con furia en el alma.
Desde que algunos de mis amigos se marcharon sin despedida —William Olaya, Fernando Montoya, Dagoberto Ospitia— esa soledad ha sido una compañera persistente. Con ellos, el vínculo no fue la coincidencia ideológica, sino el desencuentro intelectual. Nuestra amistad se forjó en la diferencia, en el respeto por el pensamiento ajeno, lejos de toda imposición.
Con el viejo Tibe ocurrió algo similar. Su relación con la Historia, disciplina que abrazó con fervor, se enmarcaba en una concepción decimonónica centrada en la búsqueda de la verdad objetiva. Para él, entender el pasado requería acudir a las fuentes, sin espacio para la interpretación. Esta visión lo llevó a investigar con pasión el devenir histórico de su adorada Honda, como lo evidencian sus publicaciones. Su archivo, tanto físico como mental, es de una riqueza inconmensurable.
Quizás este testimonio no diga mucho a quienes no ejercen el oficio de historiar. Pero para quienes lo practican, el viejo Tibe fue una fuente inagotable. Historiadores colombianos y extranjeros acudieron a él en busca de datos y perspectivas. Siempre generoso, compartía información con una disposición que lo hacía inolvidable.
Fue ese amor por la Historia lo que me llevó, años antes de mi jubilación en la Universidad del Tolima, a entregarle un archivo sobre Mariquita, compuesto por textos inéditos que me había legado otro apasionado de la Historia: el hondano Hugo Viana, que en paz descanse. Recuerdo haberle dicho una mañana: “Este archivo único debe reposar en tus manos.” Y así fue.
La tristeza que hoy me embarga se intensifica al recordar que nuestra última conversación no giró en torno al pasado, sino al presente. No hace más de dos meses, noté en su voz una ausencia de entusiasmo que me alertó. Su salud estaba siendo minada por el “innombrable”, eufemismo que utilizó para referirse al cáncer. Aunque sabía que las células malignas se habían diseminado, mantenía la esperanza de continuar el tratamiento y enfrentar la enfermedad con entereza.
Quienes hemos transitado el camino oncológico sabemos que, cuando las células cancerígenas toman ventaja, se requiere experiencia y precisión por parte del equipo médico oncológico. Estas células, a diferencia de las normales, adquieren el don de la inmortalidad. No es tarea sencilla lidiar con un ser vivo que se ha vuelto inmortal. Quien desee comprender mejor esta paradoja puede acudir a la obra monumental El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer del oncólogo Siddhartha Mukherjee.
El viejo Tibe no fue simplemente un hombre que amó la Historia, sino alguien que la vivió, la custodió y la compartió con generosidad. Su archivo no es solo un conjunto de documentos, sino una extensión de su memoria, de su pasión por Honda, de su convicción de que el pasado merece ser conocido tal como fue.
Este testimonio no busca idealizarlo, sino recordarlo con la dignidad que merece quien dedicó su vida a preservar la verdad, aún en tiempos donde la interpretación y la posverdad parecen dominar el relato. Tibe fue un hombre de fuentes, de hechos, de rigor. Pero también fue un amigo, un interlocutor, un ser humano que está enfrentando la enfermedad con entereza y que dejó huellas en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.
Ojalá este texto sirva como puente entre generaciones, como invitación a mirar el pasado con respeto y a valorar a quienes, como él, hicieron de la Historia un acto de amor por su tierra. Y que, al cerrar estas líneas, el lector sienta que ha conocido no solo al historiador, sino al hombre que supo vivir con coherencia, entrega y profunda humanidad.